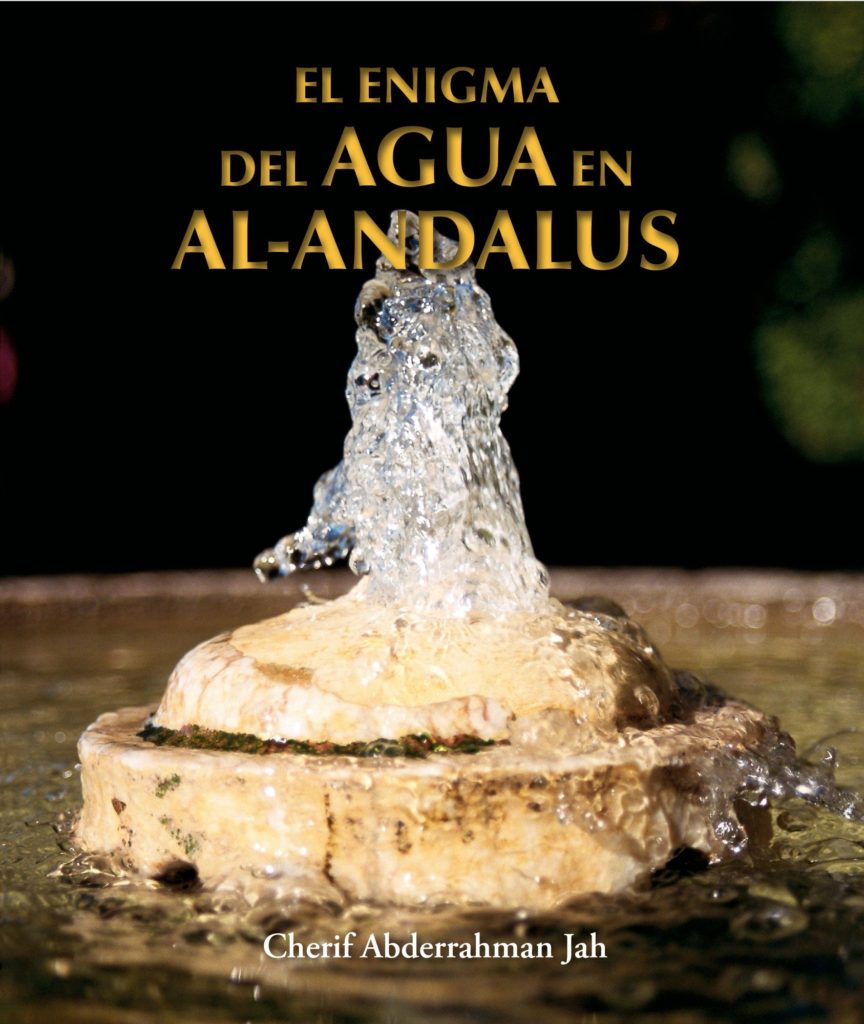Publicaciones
El enigma del agua en Al-Andalus
Autor/autores: Cherif Abderrahman Jah
Año de la publicación: 2012
Ciudad de publicación: Madrid
Editorial: Lunwerg
Número de páginas: 226
Información adicional: Tapas duras con subrecubierta, fotografías en color, 30 cm, primera edición, 1994.
ISBN: 84-7782-275-1
Precio: 23 €
Enlace a compra: https://funci.org/pagina-de-inicio/libros/el-enigma-del-agua-en-al-andalus/
Publicación exhaustiva y rigurosa sobre la importancia del agua en época andalusí desde distintos puntos de vista que incluyen el aspecto espiritual, estético y paisajístico de este elemento. También se contempla su función en el desarrollo de la agricultura y la ingeniería hidráulica, y su significado en la higiene y como factor de bienestar social. Contiene fotografías de Inés Eléxpuru.
Capítulo VI: El agua en Al-Andalus, su función social
Dice Ibn Jaldun, el famoso sociólogo tunecino de origen andaluz del siglo XIV, en su obra Al-Muqqadimah, que para que la vida en una ciudad sea grata, es necesario atender, al fundarla, a varias condiciones. En primer lugar, a la existencia en su solar de un río o de fuentes de agua pura y abundante, pues el agua, “don de Allah”, es cosa de capital importancia.
El agua en el mundo islámico sirve, ente otras cosas, para satisfacer la higiene de los musulmanes, para el consumo doméstico y agrícola, y para el uso cortesano y religioso. En la ciudad hispano-musulmana, el agua se encuentra en casas, palacios, fuentes públicas, hammams, o baños, depósitos y canalizaciones urbanas.
Al llegar los musulmanes a la Península Ibérica encontraron numerosas ciudades hispano-romanas con una infraestructura de canalizaciones, pero con notables destrucciones y deterioros. Sobre esas ruinas, fueron levantando los árabes nuevas ciudades, respetando lo útil y aportando la definitiva configuración de la ciudad hispano-musulmana. A esta clase pertenecen las principales ciudades de al-Andalus: Córdoba, Sevilla, Toledo, Zaragoza, Mérida, y muchas otras. Continuando la tradición urbanizadora del Imperio Romano, también construyeron una veintena de ciudades de nueva fundación, entre ellas: Madrid, Calatayud, Almería, Calatrava y Murcia.
Todas ellas seguían una planificación semejante: zona religioso-judicial (el lugar de la mezquita y la madraza); zona comercial (en torno al zoco y la alcaicería); zona palatino-administrativa (el alcázar del soberano y sus anejos); zona militar (la alcazaba, emplazada en la parte más alta de la ciudad); zona residencial (las mansiones nobles de los cortesanos); zona popular (los barrios, o rabad); cementerios (maqbara) y zonas de recreo y de reunión pública, como la musalla y la musara, explanadas destinadas a las grandes aglomeraciones ciudadanas.
La mezquita mayor, o aljama, y la madraza (de madrasa: escuela coránica), así como el zoco y la alcaicería (mercado de objetos de lujo), se localizaban en el intrincado corazón de la ciudad, es decir, en la medina. Los alcázares reales solían encontrarse cerca de la mezquita mayor, pero aislados del laberinto de calles de la medina entre jardines y murallas. Los notables construían sus mansiones, también ajardinadas, fuera de la medina pero a intramuros de la ciudad. Había un baño público cerca de la mezquita aljama y podía haber otros muchos en las diversas barriadas.
En cuanto a las clases medias y bajas solían vivir en la medina o en determinados barrios que tomaban el nombre de sus moradores (Rabad al-Yahud o Barrio de los judíos, Rabad al-Murabidin o Barrio de los ermitaños, etc.) Algunos de estos barrios, producto del crecimiento de la ciudad, se localizaban fuera de las murallas, lo mismo que las grandes explanadas, en las que en época de fiestas se celebraba la oración pública al aire libre. Cuando los ejércitos del soberano partían para defender el imperio andalusí, se celebraban también en ellas las grandes paradas militares, lo mismo que las plegarias multitudinarias de rogativa (istisqa’), para pedir la lluvia en época de sequía.

La ciudad constituía a diario una auténtica organización social en movimiento. Las continuas idas y venidas de los andalusíes por las estrechas calles y plazuelas de la medina para acudir a la mezquita o al zoco, o a sus quehaceres diarios, podían dar la impresión de una falta de orden y de control administrativo. Sin embargo, no era así; las ciudades andalusíes estaban planificadas por funcionarios que vigilaban el correcto cumplimiento de las normas consuetudinarias contenidas en los tratados de hisba, como las que han llegado hasta nosotros de Ibn `Abdun de Sevilla o al-Saqati de Málaga.
Estas leyes regulaban todo cuanto se relacionara con la convivencia ciudadana, el mercado o su actividad, el funcionamiento de los gremios de artesanos y comerciantes, y su comportamiento en el zoco. También se ocupaban del peso y las medidas de las mercancías o, incluso, del espacio físico del zoco, evitando la excesiva aglomeración de tiendas y vigilando el saneamiento de sus desperdicios.
La figura inspectora de este buen funcionamiento era el llamado zabazoque (sahib al-suq), jefe del zoco, figura creada en tiempos de los omeyas, que se convertiría más tarde en el muhtasib, o almotacén. Ambos dependían del cadí.
No había tampoco olvido del agua, esa “bendición de Allah”, ya que se consideraba un acto piadoso y benéfico, meritorio de recompensa divina, el proveer de agua a los musulmanes. El agua se consideraba necesaria para cubrir las necesidades del cuerpo y del espíritu, e imprescindible para toda la Creación.
El agua pública y los aguadores
En la morfología de la ciudad había fuentes públicas (sabbala), adosadas a los muros de las casas y decoradas con vistosos azulejos polícromos, que proporcionaban agua a los cansados viandantes para beber o para sus abluciones. Proveían también a las mujeres y a los muchachos más humildes que no disponían de ella en sus casas. Estas fuentes se localizaban cerca de la mezquita o de la madraza, y en las puertas de acceso de la ciudad, donde se aglomeraban los viajeros recién llegados y la multitud que acudía a los mercados de ganado, que solían instalarse fuera de las murallas, junto a sus puertas principales.
En Córdoba, durante el siglo IX, el emir Abderrahman II mandó construir un gran depósito que recogía el agua sobrante del suministro de sus alcázares, para que fuese aprovechada por el pueblo. Se instaló el depósito junto a la llamada Puerta de la Celosía (Bab al-Musabbak). Un siglo después, su descendiente, el califa Abderrahman III, hizo construir junto a ese depósito un pilón con tres tazas superpuestas a las que abastecía un surtidor, para que los cordobeses pudieran proveerse de agua con mayor facilidad.
El agua pública era también objeto de pequeño comercio, ya que innumerables aguadores (sakka) recorrían las calles con el tintineo de sus vasos de metal, transportando el preciado líquido en odres de cuero. Ofrecían a voces la bebida en las tardes de calor, o llegaban hasta las casas para vender su mercancía a domicilio, por unas monedas.
La figura del aguador ambulante y vocinglero, nos ha sido familiar hasta hace pocos años, al menos por las tierras de Levante y Andalucía. Incluso en Madrid –el famoso Mayrit árabe–, los aguadores llevaban el agua cristalina de los qanats desde las fuentes a las casas, transportándola en borriquillos, aún en pleno Siglo de Oro. Esta costumbre causaba extrañeza a los extranjeros que visitaban la capital en aquella época.
Pero regresando a al-Andalus, en la Sevilla del siglo XII los aguadores transportaban el agua a lomos de una acémila desde el Guadalquivir, y la vendían en los barrios de su ciudad. Había una auténtica ordenanza que regulaba la actuación de estos aguadores, y que recoge con gran meticulosidad Ibn Abdun en su tratado de hisba.
 Se establecía que los aguadores tuvieran un lugar reservado a la orilla del río Guadalquivir, en un pequeño muelle o tinglado de madera, río arriba, donde la corriente fuese menos fuerte. Se prohibía a los barqueros o a cualquier otra persona que les disputasen a los aguadores el disfrute de este derecho.
Se establecía que los aguadores tuvieran un lugar reservado a la orilla del río Guadalquivir, en un pequeño muelle o tinglado de madera, río arriba, donde la corriente fuese menos fuerte. Se prohibía a los barqueros o a cualquier otra persona que les disputasen a los aguadores el disfrute de este derecho.
El punto en el que los aguadores debían sacar su agua, se determinaba exactamente en la ordenanza. En ella se establece el límite entre el flujo y reflujo marinos, prohibiéndose el acceso a este lugar a toda persona que no perteneciera a la corporación o cofradía de los porteadores de agua. Con ello se demuestra palpablemente que el oficio de aguador estaba perfectamente organizado y regulado en la Sevilla andalusí.
Continuaba la ordenanza estableciendo que la infracción de esas disposiciones sería castigada con prisión o con pena corporal, según estableciera el muhtasib. También se encargaba al muhtasib, o almotacén, que vigilara a los aguadores, para que no tomaran el agua en aquellas zonas del río pisoteadas por las acémilas, ya que estaban sucias y turbias.
Es sorprendente comprobar la preocupación que había en al-Andalus por preservar la calidad del agua para el consumo, ya fuese para beber, o para usos religiosos e higiénicos. El tratado de Ibn Abdun nos sigue suministrando curiosos datos sobre las costumbres “fluviales” de la población, tanto femenina como masculina, de la Sevilla andalusí: Dice que hay que prohibir a las mujeres que laven la ropa en el lugar donde los aguadores sacan el agua del río, porque lavan su ropa interior sucia, y por ello es necesario que laven en un lugar del río, más discreto y preservado de la vista del público.
Igualmente, se establece la prohibición de arrojar basuras y desperdicios al río Guadalquivir –costumbre “fluvial”, por desgracia, de asombrosa actualidad–. Es probable que la ordenanza de los aguadores andalusíes fuera antecedente natural del gremio de aguadores madrileños que existía en el siglo XV.
Las conducciones urbanas y domésticas
Pero la mayor parte de las casas de la España musulmana contaba con aprovisionamiento de agua potable, ya fuera procedente de un pozo o aljibe situado en el patio interior, o por medio de canalizaciones que la traían desde más lejos. En la Sevilla almohade el agua potable provenía de un gran depósito abastecido por un acueducto desde Alcalá de Guadaira.
 El pozo o aljibe doméstico se aprovisionaba del agua de lluvia, que desde los desagües de las azoteas iba resbalando por cañerías de arcilla hasta acumularse en el depósito. Para evitar el arrastre de impurezas con el agua, se ponían unos filtros en la desembocadura de los depósitos, que se limpiaban periódicamente. El patio, incluso el más humilde, podía de esta forma permitirse el lujo de tener un pequeño surtidor para hacer más fresca y agradable la estancia familiar, complementándose su sonido, especialmente al anochecer, con el denso perfume de los jazmineros que trepaban por las paredes. Si la casa era pudiente, el patio y las salas de estar se adornaban con un estanque o alberca, llevando el refinamiento hasta lo indecible, como se ve más adelante.
El pozo o aljibe doméstico se aprovisionaba del agua de lluvia, que desde los desagües de las azoteas iba resbalando por cañerías de arcilla hasta acumularse en el depósito. Para evitar el arrastre de impurezas con el agua, se ponían unos filtros en la desembocadura de los depósitos, que se limpiaban periódicamente. El patio, incluso el más humilde, podía de esta forma permitirse el lujo de tener un pequeño surtidor para hacer más fresca y agradable la estancia familiar, complementándose su sonido, especialmente al anochecer, con el denso perfume de los jazmineros que trepaban por las paredes. Si la casa era pudiente, el patio y las salas de estar se adornaban con un estanque o alberca, llevando el refinamiento hasta lo indecible, como se ve más adelante.
De la belleza estética encerrada entre los austeros muros exteriores de la casa hispano-musulmana, agobiada entre los adarves, nos han quedado muchas referencias.
Quizá una de las más coloristas es la del cronista al-Saqundi, quien al hablar de las cuidadas viviendas de los andalusíes sevillanos en el siglo XII, llega a decir que en la mayoría de las casas sevillanas no falta agua corriente, ni árboles frondosos, como el naranjo, el limero, el limonero, el cidro y otros…
La preocupación de los soberanos de al-Andalus por el aprovisionamiento de agua para las ciudades, se hace patente en la gran cantidad de redes de canales y acueductos que abastecían los distintos enclaves urbanos. Ese es el caso de los dos famosos acueductos que, en el siglo X, llevaban el agua a Madinat al-Zahra para abastecer aquella inmensa ciudad-palacio, cuyo subsuelo era una maraña de tuberías, muchas de ellas de plomo, según han podido descubrir las excavaciones arqueológicas. En Sevilla, el califa almohade Abu Yaqub Yusuf, mandó construir los llamados “caños de Carmona”, que traían el agua a la ciudad y a la Buhayra. En Córdoba y en Toledo, hacía subir el agua del Guadalquivir y del Tajo mediante una noria.
El sistema de abastecimiento de Madinat al-Zahra debió ser grandioso. El agua se captaba desde la zona serrana de la hoy llamada Santa María de Trasierra, a dieciseis kilómetros de Córdoba, y desde allí discurría, unos tramos bajo tierra y otros en superficie, atravesando montañas, barrancos y valles mediante acueductos –como el Valpuente o el del arroyo de las Viejas–, hasta el canal de entrada al recinto palaciego de al-Zahra.
Higiene y costumbres saludables
La higiene del cuerpo ha sido y es un precepto socio-religioso para las gentes del Islam. Aparte de la higiene natural del cuerpo, el musulmán realiza una serie de actos purificación preceptivos, como son las abluciones rituales anteriores a las plegarias y después del acto sexual. Además, el buen musulmán no debe comenzar a comer sin haberse lavado previamente las manos y, una vez terminado el condumio, debe lavar de nuevo sus manos y enjuagarse la boca.
En torno a este acto se desarrollaba en el hogar andalusí todo un repertorio de artesanía doméstica del agua, desde jarras y jofainas de burda loza o de cerámica fina, hasta aguamaniles repujados, de cobre o plata, que se exhibían con pulcritud ante los invitados de la casa, dependiendo del nivel económico de la familia.
El jabón de olor y la toalla acompañaban al agua en este ritual, para el perfecto remate de la higiene de los comensales. Al final, en las casas pudientes, aparecerían los picudos perfumadores de cristal de roca o de plata, rociándolo todo –comensales y alfombra–, con agua de rosas de Alejandría o de China.
El polígrafo y visir del siglo XIV Ibn al-Jatib en una de sus últimas obras, la Nufada (“Sacudida de alforjas para entretener el exilio”), nos relata una recepción en la Alhambra ofrecida por sultán nazarí Muhammad V en 1362, durante la fiesta de inauguración de varias salas de la Alhambra. En dicha recepción, tras honrar al soberano y escuchar recitaciones del Corán en la sala del trono, se ofreció un suntuoso banquete a los múltiples asistentes con toda la parafernalia gastronómica andalusí, hasta que, al amanecer, se entonó el dikr (o repetición de los nombres de Allah):
“Al acabarse (las recitaciones) subió de tono el tumultuoso ruido del dikr, que rebotaba en unas y otras paredes, duplicado por el eco de la nueva construcción. En el dikr compitieron los expertos con la masa del vulgo. Hizo mucha mella en los ánimos. En las imaginaciones irrumpieron sentimientos de sumisión al poder divino y de desgarramiento por el temor de Dios, que acabaron por producir enajenaciones. Tras ello vino la vuelta en sí. Y entonces la cerrada atmósfera se nubló con el humo del ámbar de Sihr, cuya nube entoldó a los circunstantes. Fue vertida luego el agua de rosas, caída sobre las ramas de la familiaridad como un diluvio, hasta el punto de que gotearon los bigotes y se calaron las colas de los trajes. La flauta empezó a sonar para cerrar el programa protocolario.”
(Ibn al-Jatib, Nufadat al-yirab fi ulalat al-igtirab, Trad. de E. García Gómez en su obra Foco de antigua luz sobre la Alhambra, Madrid 1988, pp. 155-56).
Para el lavado corporal, entre las clases humildes se utilizaba un barreño grande y aguamaniles, mientras que las gentes acomodadas tenían bañeras (abzan) en baños unipersonales, y las clases aristocráticas presumían de poseer en sus palacios un conjunto de salas de baño, con una estructura semejante a las termas romanas. Eran los hammams, que también podían ser de uso público.